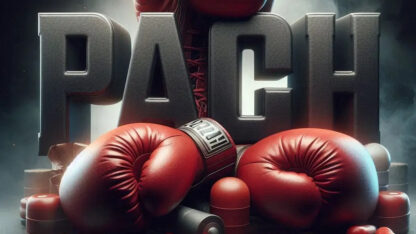Kachavara For Ever – Parte 20
 Por Carlos Alberto Nacher
Por Carlos Alberto Nacher
Cnacher1@hotmail.com
Una vez que pegara la mencionada proclama a modo de despedida para siempre, Arthur armó una breve valija con unas pocas prendas de vestir, otras de desvestir, algunos enseres de cocina y herramientas de mano para el viaje, un chorizo de gran diámetro y unos 70 cm de largo que le había regalado su madre y se lo había dado, llorando, mientras se despedían para toda la eternidad en la puerta de aquella vieja casa materna de paredes descascaradas, pobladas de recuerdos, de alegrías, de fantasías infantiles que ya para siempre abandonaría, como se abandona un zapato viejo y roto al costado del camino. Su madre lo abrazó durante varios minutos y luego le extendió el chorizo. Arthur lo tomó del otro extremo y así los dos vinculados a través del chacinado, como una alegoría culinaria de la ruptura para siempre del cordón umbilical, como una metáfora de la amorosa ruptura y la salida para siempre del vientre materno, al que nunca jamás se regresaría, la madre de Arthur soltó su extremo y agitando un pañuelo blanco con la mano lo saludaba, mientras Arthur enarbolaba bien alto el chorizo a modo de saludo triunfal, como alzaban las lanzas los centuriones al momento de partir hacia las guerras gálicas mientras salían por la Vía Appia y el pueblo romano, reunido alrededor, agitaba mantos y togas saludando a los valientes guerreros, le cantaba a gritos alabanzas y loas, y los soldados hacían rugir sus botas y sus accesorios metálicos contra el pavimento, y el sol observaba todo desde arriba.
Arthur guardó el chorizo en su valija, dio media vuelta, y sin mirar hacia atrás, se subió al taxi que lo estaba esperando. El taxista, que lo había visto todo, enjuagó sus lágrimas con la manga del pullover, puso primera en la caja de cambios con palanca al volante, y salió despedido por la Jajoju norte.
La lluvia de cenizas era ahora tenue, las hermanitas Karya habían parado de vomitar fuego y lava por un momento, dándole una débil tregua a la ciudad en llamas. Varios edificios se habían hundido en sus propios cimientos, devorados por ríos de lava subterráneos, y todo presagiaba el final.
A pesar de todo esto, la gente continuaba como si nada con sus rutinas, como autómatas a quienes se les había perdido el programa principal y solamente se limitaban a realizar algoritmos de mantenimiento. La sociedad humana de la ciudad era heterogénea, diversificada, pero la sociedad no era para nada inclusiva, antes bien, era exclusiva, dependiendo del lado en que se la mire.
“Oiga, chofer, apure ese motor y salgamos de aquí rápidamente. Ya no quiero recordar, aunque tampoco deseo olvidar. Lo que quiero es vivir en el limbo, en una nube de pedos para siempre y no ser más yo, ni tampoco ninguna otra persona. Estoy podrido. Y me voy como se van los amenábares maduros que albidorreaban entre los bosques aloisios de tiempos largamente precámbricos.
El taxista aceleró a una velocidad poco usual para una ciudad lenta y caliente. Dobló las calles derrapando como en una carrera de automóviles locos en rutas provinciales invadidas por el yuyo. En una se llevó por delante a alguien no identificado y se dio a la fuga, mientras Arthur Amani Abdelnour se aferraba a los pasamanos clavados en el asiento trasero, y el chorizo bailaba adentro de la valija como una marioneta de trapo loca y enajenada.
De repente, en una ochava vil, el automóvil quiso esquivar un charco de lava incandescente, se abrió demasiado, golpeó con su pararrayos trasero contra una cesna para armar quiñombo, patinó en el asfalto negro y volcó, dando varios tumbos en la calle. Arthur salió despedido por el vidrio trasero, se elevó unos metros en el aire y fue a caer a los pies de Brigitte y Mahama, quienes habían aprovechado el claro en la lluvia hirviente para salir a caminar juntas.
Mahama lo vio caer, y, preconceptualizando la escena, sonrió.
Continuará…